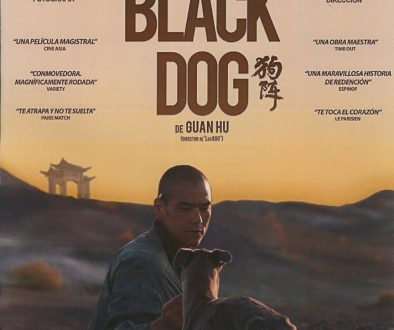Raíces que no se tocan
Por Montse González de Diego
La otra tarde recibí en casa a los transportistas que traían la lavadora. Mientras hacían equilibrismos y cruzaban la cocina hasta llegar al lavadero, aparté la silla y el cesto para que no tropezaran y cayeran. Pensé en mi suerte. Por fin. Por fin había llegado el dichoso aparato después de pasar tantos días lavando a mano. Por fin recuperaría mi tiempo, la paz de lo cotidiano, los ritmos lentos, los paseos por el pueblo. El equilibrio. La rutina que había descuidado, arrastrada por una fuerza centrífuga que me empujaba a girar sin órbita. El orden, tan ausente, que me mantenía al borde del cortocircuito. Volvería a reafirmarme en la decisión de abandonar la vida estresante que había llevado durante años para tener una existencia algo más tranquila, más a mi medida, a la de mi familia, de mis prioridades. En definitiva, había recuperado la calidad de vida. Y, sin embargo, el diálogo entre los operarios sacudió mi realidad de un chispazo. Después de todo, me dije, a la vez que concluían la conversación pendiente y conectaban el enchufe, ¿en qué consistía lo que yo llamaba calidad de vida?
Cuando una lee a Aldo Leopold, llega al convencimiento de que casi es posible experimentar un bienestar semejante, aunque sea rozando su vivencia personal con la yema de los dedos. Guardabosques, profesor, activista, figura mítica del ecologismo contemporáneo, escritor solvente que vive en un entorno natural y que, lejos de caer en el hedonismo o en una vida orientada a la satisfacción individual, observa el entorno con un enfoque integrador y elabora una narrativa que trasciende lo estrictamente humano.
En Un año en Sand County (Errata Naturae), la vida animal, humana y vegetal se entrelazan hilvanando una nueva comprensión de las relaciones de interdependencia entre los organismos. Una sierra penetra en la base del árbol caído y el autor, acompasado por el movimiento del acero, repasa los años transcurridos en la formación de los anillos como si arrancara, mes a mes, las páginas del calendario. La sierra clava los dientes en épocas pretéritas y Leopold evoca los años en los que levantaron los cimientos de la granja que habita, el contrabandista de alcohol que, ebrio de odio, quema la casa de labranza. El Crac del 29. La nueva política forestal. El exterminio de la marta en el estado. La incursión del estornino en el continente. Eventos naturales, bióticos o abióticos, políticos y sociales. Recuento que fluye en el tejido vascular del pensamiento y lo lleva más allá de los lindes de su época, del espacio físico y conceptual, rompiendo las fronteras que limitan a su propia especie.
Alejar lo salvaje de nuestras vidas conlleva sus riesgos. Hay dos peligros espirituales en el hecho de no tener una granja. Ignorar el origen del desayuno que llega a la tienda o el del calor que aviva la caldera. Y, sin embargo, en las antípodas del antropocentrismo, recoge la nula importancia que su perro concede a los aspectos intangibles de la existencia. Al animal no le interesa el proceso del árbol desde que nace. No le interesa la simbiosis entre hongos y raíces ni las redes micorrícicas. No le interesa la tala ni el sudor derramado. No le interesa el origen de la madera que su amigo humano descargará en la chimenea, por mucho que el frío atice sus patas. Por más que el deseo le empuje a correr hacia las ramas que prenden en la lumbre.
Un rayo cae y fulmina los restos del roble, en mitad de la noche. Humano y can se despiertan, pero regresan a sus camas: no los ha matado. Y vuelven sin lamentar las consecuencias de haber caído un metro a la derecha o a la izquierda, arriba o abajo, en una habitación o en la otra, encima del hombre o del perro. Vuelven, sobre todo, conscientes de que la vida y la muerte siguen sus ciclos y conviven como parte de un todo. Los gansos que migran, la vida inclemente que arrastra su vuelo y extingue sus graznidos. La madera que cae al río y que compara con un lote de libros, con un compendio de historias, con obras magnas ignoradas por las universidades, ¿qué las llevó hasta allí?, se pregunta. O, ¿qué pasa por la cabeza de una mofeta? ¿Qué la motiva a salir de su cama?, plantea.
Crítica al progreso, a la limitada visión de las compañías ferroviarias, centradas exclusivamente en el beneficio económico, como había hecho anteriormente Thoreau. Crítica a la ecología superficial y a su enfoque estrecho de miras. Acepta los cambios necesarios: creación de carreteras, pastoreo en pequeñas zonas forestales y tierras destinadas al cultivo. Y, sin embargo, sugiere mantener a la vaca y la segadora apartadas de lugares improductivos para favorecer el crecimiento de la flora autóctona, la afluencia de polinizadores, la integración de espacios naturales, en pueblos y ciudades, inspirando acciones que remiten al rewilding —o resilvestración del espacio— de hoy. Asombroso en un hombre nacido en el siglo XIX. Y crítica, por supuesto, a una pretendida evolución cultural y social que marcará el devenir de las siguientes generaciones. La vaca del granjero sustituye al bisonte y cambia el mundo de entonces y el del lector contemporáneo, expectante ante los estragos surgidos por la agricultura intensiva. Por el ganado criado masivamente. Por la merma de tierra fértil. Crítica sí, pero también autocrítica, imprescindible en la actualidad, porque respetar y amar lo salvaje, comprende en su juventud, cuando descarga el rifle sobre una camada de lobos y ve el fiero ardor verde muriendo en los ojos de la loba, es un camino de aprendizaje.
En el último capítulo, el autor desarrolla Una ética de la Tierra. Desde una perspectiva ecológica, sostiene que la ética es una limitación de la libertad de acción en la lucha por la existencia. Desde un enfoque filosófico, es una diferenciación entre la conducta social y antisocial. Y, no obstante, lamenta, no existe una ética basada en la relación entre los seres humanos y el mundo natural que incluya a los animales y las plantas, explotados con fines económicos y tratados como propiedades. Una deontología que conduzca a un uso adecuado de los recursos y que suscite la transformación del Homo sapiens: de conquistador a simple miembro o ciudadano respetuoso con los demás seres vivos. El movimiento conservacionista, la educación, el cambio en nuestras prioridades intelectuales, lealtades, convicciones y sentimientos serán actores fundamentales para lograr cambios reales. Sin olvidar, señala, una mirada más atenta por parte de la religión y la filosofía.
Y será el filósofo noruego Arne Naess, igual de influyente en su tiempo, quien recogerá la tradición del escritor americano y elaborará un enfoque filosófico, una ecosofía propia, la ecosofía T, y promoverá una transformación profunda, menos orientada a la conservación y gestión de los recursos —que la Ética de la Tierra de Leopold—, basada en la relación entre seres humanos y medio natural. La Ecología profunda. Movimiento que promueve el respeto íntimo por las diferentes formas de vida y una visión más holística, a diferencia de la ecología superficial preocupada exclusivamente por la salud y el bienestar de las personas de los países desarrollados.
En su libro Ecología, comunidad y estilo de vida. Esbozos de una ecosofía (Prometeo Libros), Naess recoge ocho puntos que sirvieron de base para crear la Plataforma de Ecología Profunda. El autor y su colega George Sessions defienden que la vida humana y no humana tienen un valor intrínseco, postura que invalida el derecho —tan reclamado, aclamado y proclamado por los seres humanos desde la Revolución Industrial—, a no intervenir ilimitadamente en el medio y a no reducir la diversidad, a menos que las necesidades vitales se vean comprometidas.
Teniendo a Protágoras como marco de referencia, propone un refinamiento de su teoría introduciendo el pensamiento relacional. Su afirmación El hombre es la medida de todas las cosas queda reemplazada por una nueva perspectiva, cuyo principio sostiene que las mismas cosas se aparecen de manera diferente y con cualidades distintas, en diversos momentos, pero son, sin embargo, las mismas cosas. Una cosa puede ser fría y caliente al mismo tiempo, argumenta, porque la cosa cálida es cálida, en una relación, pero es fría en otra mostrando su carácter relacional. Y concluye: la cosa A es B se abandona en Ecosofía en favor de la cosa “A es B en relación con C” o “la cosa relacional AC tiene la cualidad B”. A en su relación con B es frío y A en su relación con C es caliente.
Relacionalismo que lanza por el precipicio la creencia de que los organismos o las personas puedan ser aislados de sus entornos, puesto que un organismo en sí mismo es interacción e implica su hábitat natural. Un ratón suspendido en el vacío absoluto, aclara, no sería un ratón, igual que un ser humano no es una cosa en un ambiente determinado, sino una coyuntura dentro de un sistema de relaciones sin fronteras definidas en el espacio y en el tiempo. Así pues, ni el árbol es sombrío ni el mar es colérico ni la rosa sonríe al día, atributos del sujeto —romántico y no tan romántico— que los experimenta y que no reflejan las relaciones complejas que caracterizan a otros seres vivos o espacios naturales.
Y, por supuesto, siguiendo con el sistema de relaciones, el transportista que descarga la lavadora en mi galería tampoco parece mantener lazos significativos con el trabajo que realiza, desde la mañana a la noche, y su situación personal. Naess se pregunta por qué, cuando hablamos de progreso, no hacemos alusión a la mejora en la calidad de vida, en lugar de a cuestiones materiales, y sugiere aspectos intangibles como encontrarnos a nosotros mismos, no de forma aislada, sino en estrecha relación con el entorno.
Tomar decisiones satisfactorias sobre nuestra vida, añade, libera reacciones físicas y psicológicas, como energía, pasión y compromiso, y reduce las preocupaciones, al tiempo que nos permite cobrar nuevos impulsos. A través de una fórmula y con cierto sentido del humor, el filósofo noruego afirma que cuando el entusiasmo desaparece la ansiedad escala los primeros puestos, de modo que el nivel de bienestar y nuestra capacidad de lidiar con el dolor es proporcional al fulgor que sentimos. Aborda aspectos como la felicidad y el placer, sentimientos propios del atleta que corre una maratón, aunque el dolor se instale en su cuerpo al final de la carrera. Desde el punto de vista de la Gestalt y a pesar de los aspectos negativos, valorará el conjunto de sensaciones positivamente y experimentará una alegría que, como sostenía Spinoza, es la transición de una menor a una mayor perfección.
En la ecología profunda, el concepto calidad de vida es la savia que asciende hasta las hojas del árbol y le da vigor. Pero, ¿qué es realmente y cómo se vincula con el placer, la felicidad y la perfección? Naess establece la diferencia entre calidad de vida personal, proporcional a la consecución de metas individuales básicas, y comunitaria, que se define por el grado de bienestar de los miembros.
Introduce la idea de autorrealización para determinar un tipo de perfección que se comprende como un proceso, pero también como una meta personal o comunitaria. Sin embargo, el autor diferencia entre autorrealización y egorealización y observa los postulados de Spinoza, sobre la autopreservación, basados en la consolidación de los vínculos, que no podrían estrecharse si no compartimos penas y alegrías con otros y sin la evolución del ego del niño, en la construcción de la identidad, que incluye a todos los seres humanos. La ecosofía propone que la calidad de vida está relacionada con una visión holística de la existencia, más allá de los interés personales, y abarca el bienestar de la comunidad y de la naturaleza.
Igual que Aldo Leopold o el transportista que ajusta la lavadora al hueco del lavadero y evalúa su situación cuando el sol ya ha caído, la ecosofía T juzga el crecimiento del Producto Nacional Bruto, que se muestra indiferente al desarrollo de valores y al progreso de la autorrealización. Indiferente a la auténtica calidad de vida. Indiferente a las desigualdades. Indiferente a estrategias que protejan a todos los seres vivos y al planeta. Crítica también al socialismo por desplegar políticas económicas capitalistas y por enarbolar lemas como maximizar la producción, la centralización, energía alta, consumo alto, materialismo. Aunque en el movimiento ecológico profundo se adopten perspectivas socialistas mayoritariamente en su crítica al capitalismo, Naess rechaza su falta de compromiso con la naturaleza. Así pues, la tendencia política del movimiento ecológico profundo se orientará hacia un anarquismo no violento, sin olvidar, debido a las presiones derivadas de las guerras y el incremento de la población humana, que las instituciones políticas centrales son más sólidas.
Naess recuerda a Gandhi y la conexión entre la ecología profunda y el movimiento pacifista. Sugiere pautas de actuación que sirvan de especial interés para los defensores de la naturaleza, organizados a través de diferentes asociaciones, movimientos vecinales o iniciativas de toda índole comprometidas con el entorno y el planeta.
Si Aldo Leopold empieza su libro con una frase rotunda. Hay quien puede vivir sin lo salvaje y quien no puede y Naess argumenta en su libro que la calidad de vida y la adecuada temperatura del mar son indisociables, me pregunto qué pensarán los transportista que dejan la lavadora en el suelo, recuperan el resuello y concluyen la conversación evocando a la familia, a la mujer, a la hija, las horas pasadas y felices como si fueran árboles aislados que buscan a sus congéneres, raíces que no se tocan: apenas las veo. Me paso el día trabajando.