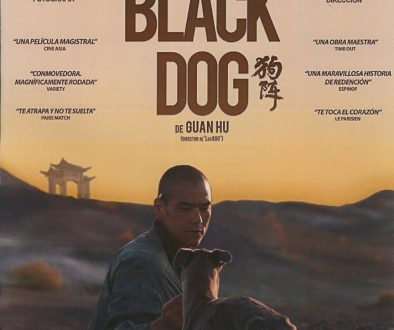Gaia
Por Montse González de Diego
Hace unos días, en una conversación casual, alguien comentó que últimamente se hablaba de la Tierra como si fuera una diosa a la que tuviéramos que adorar. Argumentaba que la naturaleza representaba una amenaza seria para la humanidad, que sin la tecnología implicada, por ejemplo, en la confección de la ropa que nos protege, moriríamos enseguida. Pero afirmar que la naturaleza es un enemigo que debemos combatir implica excluir a los humanos de ella, expulsarnos del entramado del que formamos parte y legitimar el saqueo descarnado de los recursos naturales que se practica en puntos vitales del planeta. Por entonces, esperaba el WhatsApp de mi librería habitual para pasar a recoger La hipótesis Gaia (Gaia Ediciones), de James Lovelock, de modo que cuando lo tuve en mis manos empecé a leerlo junto a Planeta simbiótico (Ed. Debate), de Lynn Margulis, intrigada por descubrir la identidad de Gaia y la teoría que se sustentaba alrededor de ella.
En el prólogo a la primera edición de La hipótesis Gaia, que Lovelock escribió en el año 2000, detalla los errores de base que cometió, veintiséis años atrás, que perduran en el texto hasta hoy. Errores que la comunidad científica señaló, al tiempo que obviaba los documentos sobre Gaia que el autor había publicado en revistas de ciencia revisadas por pares. Si la Tierra ofrecía condiciones favorables para sus habitantes no se debía —en contra de lo que había sostenido inicialmente perpetuando una perspectiva cristina y humanista que colocaba al ser humano en el centro—, a un acto consciente o deliberado del planeta. Asimismo, repudió la idea respecto a que el Homo sapiens pudiera calentar el orbe terrestre, durante una glaciación, mediante la liberación de clorofluorocarbonos para generar un efecto invernadero que conservara el calor planetario; es decir, reconoció que, en realidad, la tecnología no podría reducir el impacto de un posible periodo glacial.
Médico, químico e inventor remite a otros autores como James Hutton, Humboldt y Vernardsky indicando así su vínculo con una tradición científica que contribuyó al planteamiento de la hipótesis Gaia durante más de dos siglos. Y fue en los años sesenta, mientras trabajaba en un programa de la NASA encargado de detectar vida en Marte, cuando empezó a gravitar en la órbita conceptual de Gaia y a desarrollar su teoría. Así, llegó a la conclusión de que el excesivo equilibrio químico del planeta rojo indicaba ausencia de vida, a diferencia de la atmósfera terrestre, químicamente inestable pero constante en nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono desde el inicio de la vida, lo que sugería la existencia de un regulador biológico.
Todos los seres vivos, desde las ballenas a los mosquitos, además del suelo, los océanos, la atmósfera misma, la biosfera o los humanos, constituimos una entidad viviente capaz de transformar la atmósfera para adaptarla a sus necesidades globales mediante un sistema cibernético, autorregulado por realimentación, que mantiene las condiciones para la vida constantes, en homeostasis. Los fósiles, que documentan la aparición de la vida, hace aproximadamente cuatro eones, y el hecho de que la temperatura de la superficie terrestre se haya mantenido dentro de unos márgenes óptimos para Gaia confirman que el clima ha permanecido relativamente equilibrado, a pesar de las variaciones de la radiación solar y de la composición de la atmósfera.
A medida que avanzaba en la lectura del libro, descubría que la vida en el planeta azul, desde sus estadios más primitivos, es un fenómeno extraordinario, alejado de lo que cabría esperar en un planeta sin vida como Marte. La presencia de metano, óxido nitroso y nitrógeno en la atmosfera terrestre, en realidad, supone una infracción de las leyes químicas, lo que llevó a Lovelock a concluir que la atmosfera no era un simple producto biológico, sino una construcción biológica, aunque inerte como el cabello, las uñas o el papel de un nido de avispas. Que el oxígeno o el amoniaco se mantengan en niveles constantes y óptimos evitando las consecuencias catastróficas de un desequilibrio para los seres vivos, prueba, en su opinión, que no puede tratarse de simple azar.
Gaia fue el nombre que sugirió su vecino, nada menos que el célebre escritor William Golding, como homenaje a la diosa griega de la Tierra. Por supuesto, Lovelock no proponía que el planeta fuera una diosa, igual que tampoco lo creía su colega Lynn Margulis conocida por su trabajo sobre la relación simbiótica entre las primeras bacterias y las células eucariotas a lo largo del proceso evolutivo. La autora de Planeta simbiótico, un libro que encabeza cada capítulo con un poema de Emily Dickinson mostrando así la simbiosis entre ciencias y letras, señala que, igual que los animales humanos o no humanos disfrutamos de un sistema interno para percibir estímulos que indican si estamos de pie o cerrando los ojos, la tierra también posee su sistema propioceptor.
Mamíferos que se comunican entre sí ante la proximidad de un terremoto o de lluvias intensas. Árboles que liberan sustancias para alertar a otros de una inminente invasión de polillas en un lenguaje invisible que forma parte de la red sensorial de Gaia, «fisiológicamente regulada» y dotada de una comunicación propioceptiva mucho antes de que los humanos entráramos en escena. Por entonces, las emisiones de gases y los compuestos químicos, procedentes de los árboles tropicales, de insectos en época de apareamiento o de bacterias amenazadas de muerte, circulaban libremente a través del aire creando un sistema rizomático a lo largo del planeta.
Margulis aclara a qué no se refiere la hipótesis. No se trata de que la Tierra sea un organismo vivo, aunque en un sentido biológico tenga un cuerpo «mantenido por procesos biológicos complejos». Si la vida es un fenómeno planetario, si el mundo ha permanecido vivo alrededor de unos cuatro mil millones de años y el linaje humano comenzó hace unos seis o siete millones de años, es obvio que carece de sentido sostener que Gaia sea una diosa que necesite nuestro cuidado y adoración. Realmente somos nosotros quienes debemos cuidarnos para no desaparecer de un planeta que prosperó perfectamente, al margen de la existencia humana.
Las contribuciones de Lovelock a la ciencia son numerosas, pero quizá la más relevante sea el detector de captura de electrones que descubre residuos de pesticidas en todos los seres de la Tierra. Un aparato minúsculo pero fundamental que explica la Primavera silenciosa de Rachel Carson. De hecho, la contaminación es uno de los temas que aborda el científico y al que dedica un capítulo. Sostiene que Gaia está preparada para combatirla, al tiempo que acusa a las industrias por perturbar los ciclos del carbono, el nitrógeno y especialmente del azufre, elementos químicos determinantes para la vida en la esfera terráquea.
Lovelock fue crítico con ciertas opiniones del movimiento ecologista que, por entonces, situaba la contaminación y los daños en la capa de ozono en el centro de la protesta, aunque admitiera que el asunto podría debatirse. Sin embargo, es contundente al denunciar los efectos nocivos del crecimiento demográfico y el consumo de combustibles fósiles que lleva aparejado. Advierte sobre la herida profunda e irreparable que podríamos causar a Gaia si tocamos los puntos donde podría residir el control planetario. Los animales grandes, las plantas y las algas con sus funciones especializadas cobran vital relevancia en la actividad reguladora de Gaia. Y, aun así, el papel crucial lo desempeñan aquellos lugares portadores «de nutridas hordas de microorganismos» como las plataformas continentales, que regulan el oxígeno y el carbono, y las tierras pantanosas. Podríamos crear desiertos, añade el autor, y terrenos yermos con relativa impunidad, pero la explotación irresponsable de estas zonas nos coloca en un serio peligro.
El autor responde a cuestiones esenciales sobre cómo se alimentó Gaia al principio de su vida. Los cambios que fue realizando en el transcurso del tiempo. Cómo aprovechó el oxígeno dañino que contenía para su propio beneficio. Y se adentra en los océanos a los que dedica un capítulo. Se sumerge en su formación, en el lugar que representan los mares en el origen de la Tierra, en la función vital que ejercen como el órgano, quizá, más importante. Alrededor de tres cuartas partes del planeta azul es agua, tal vez las dimensiones del pequeño terruño que habitamos, reflexiona, sea el motivo de que aún estemos aquí, a pesar de los abusos.
Desde luego, Gaia no es una diosa. En el planteamiento inicial de su teoría, el autor reconoce su ignorancia al conceder a la poesía y al mito un lugar que pertenecía a la ciencia. Pero se defendió cuando lo acusaron de traicionar a Gaia y concordó con quien argumentó que Gaia era demasiado importante para el pensamiento y para la acción verde como para que la ciencia se apropiara de ella, de modo que merecía ser reconocida tanto por las ciencias como por las humanidades.
Desmitificar a Gaia no implica que renunciemos a la vertiente espiritual que poseemos como animales humanos que somos. El autor recuerda a su padre, un jardinero que carecía de creencias religiosas formales, pero que amaba las plantas o salvaba a las avispas que caían en la pila llena de agua, empujado por la creencia de que habían llegado hasta allí por algún motivo. O controlaba al pulgón de los ciruelos a la vez que mostraba respeto por su trabajo, convencido de que merecía una recompensa frutal. El código moral por el que se regía, concluye, estaba influido por una mezcolanza entre cristianismo y magia, propia de quien toca la tierra con las manos y se rodea de diferentes seres vivos.
Nuestro sentido de la belleza, ese hibridaje entre «placer, reconocimiento, plenitud, asombro, excitación y anhelo» que sentimos ante un estímulo que acrecienta «nuestra autoconciencia» y la percepción «de la verdadera naturaleza de las cosas», quizá esté más relacionado con la supervivencia de lo que pensamos. Sensaciones, añade, a menudo asociadas a «esa extraña hiperestesia del amor romántico», comprensible desde una perspectiva holística y, sobre todo, desde la perspectiva de Gaia.
Tal vez, la supervivencia dependa de ese pesar que nos invade cuando experimentamos sensación de pérdida o de fracaso. Tal vez, estemos programados para reconocer el lugar que ocupamos, respecto a otras partes de Gaia, y que por ello las contemplemos con admiración y gratitud. Tal vez, nos sintamos recompensados cuando seguimos nuestro instinto convencidos de que lo aparentemente correcto es hermoso y apela a nuestro sentido estético; al contrario de lo que sucede cuando nuestras interacciones con el entorno se deterioran y nos invade el vacío. Porque no es lo mismo encontrar el valle o el parque de la infancia cubiertos por la vegetación que añoramos que verlos arrasados por el fuego.
Si reducir la entropía constituye una medida de la vida, quizá la belleza sea otra al suponer un descenso de la incertidumbre y de la vaguedad. La capacidad de observar el entorno y la sabiduría transmitida entre generaciones persisten en la mayoría de nosotros. Y quizá, por ello, argumenta, existen movimientos ecologistas que logran hacerse oír en otros grupos de presión poderosos en la sociedad. No adoramos a Gaia, ni mucho menos, pero, quién sabe, concluye el científico, si no queda en nosotros, aunque sea una microscópica y poética partícula de Wordsworth.