Dolor animal
Por Montse González de Diego
Puedes bajar a la playa a darte un baño, caminar por la orilla más allá del pueblo vecino, mirar el mar y sentirte parte de un todo o de la nada. Puedes cruzar los puentes de madera, pasear entre la marisma y las dunas, jugar a la pelota, sentarte en el columpio, llevar al perro a la playa de perros. Puedes ir simplemente para relativizarlo todo. Nadie protestará por ello. Oye, qué suerte tienes, tú si sabes tomarte el día libre. Nadie te recordará las guerras, el hambre, la soledad de los ancianos. Nadie salvo si vas a cuidar lagartijas que se escurren por las grietas de la vida. O nidos de tortugas que apenas sobrevivirían sin vigilancia. Entonces sí. Entonces.
En Sobre los huesos de los muertos (Siruela) se habla de ello. Olga Tokarczuk muestra cómo la sociedad normaliza el sufrimiento de los animales y desautoriza o estigmatiza a quien defiende sus derechos. La novela, ambientada en una región montañosa de Polonia, se articula a partir de los asesinatos de varios cazadores furtivos. Es una historia de crímenes, pero podría decepcionar a quien busque únicamente una trama policial.
La elección de la protagonista es uno de tantos aciertos de la obra. Mujer y mayor, jubilada. En lugar de tejer calcetines para sus nietos, se enfrenta a los humanos, es percibida como una loca. Todo un clásico. Acude a la policía para denunciar los malos tratos de un cazador hacia su perra, y el agente se desentiende alegando que no es de su competencia y que en los pueblos es normal encadenar a los animales en el cobertizo. Nosotros somos la policía que atiende a las personas, una respuesta más habitual de lo que parece en contextos de cuidado. Tampoco sorprende que la rebaje enviándola a hablar con el cura o el veterinario, ambos cazadores. Ni que los demás miembros del clan depredador la desacrediten, cuando aparece en plena cacería, y la traten como a un ser frágil al que proteger, sin comprender que es ella quien defiende a los débiles de los bárbaros. O que un funcionario de la guardia urbana le reproche que lamente más la muerte del jabalí que la de una persona. Reacciones tristemente previsibles para cualquiera que tome partido por los animales.
En Un paso adelante en defensa de los animales (Plaza y Valdés), Oscar Horta desarrolla esta misma idea. Muchos especistas sostienen que el tiempo dedicado a defender a los animales estaría mejor empleado si se invirtiera en ocio o en disfrutar de un buen día. Consideran que las acciones solidarias deberían dirigirse a personas necesitadas como si lo uno excluyera lo demás. Por ello, Horta pregunta qué ocurriría si, puestos a dar prioridad a unas causas sobre otras, en lugar de trabajar en favor de los niños, por ejemplo, se luchara contra la discriminación o violencia hacia las mujeres o por quienes viven en contextos de guerra, y concluye que la objeción a la protección de la fauna parte de la superioridad de los humanos sobre las demás especies que habitan el planeta.
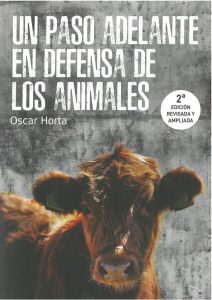
Una a una, el filósofo y ensayista deconstruye afirmaciones generalizadas como que los humanos somos omnívoros y que, por tanto, debemos comer carne porque otros animales lo hacen y porque siempre ha sido así. Porque es natural —¿qué significa exactamente natural?— y, además, quienes trabajan en la explotación animal deben ganarse la vida de algún modo. Afirmaciones que legitiman matar animales con el argumento de que muchos de ellos nacen gracias a nosotros. O alegando que Hitler era vegetariano y, sin embargo.
Y, sin embargo, nadie sale de Un paso adelante en defensa de los animales indemne. Algo en sus páginas se adhiere a una para siempre. Algo queda prendido en la conciencia como las patas de las gallinas en las barras que las sostienen en las granjas o como la sangre de los cerdos sacrificados, salpicada en las paredes del matadero.
Otras de las afirmaciones que desmonta el autor es que los animales mueran sin apenas sufrir. Las macrogranjas, además de dañar el planeta, no garantizan el bienestar animal. De hecho, 70 000 millones de ellos mueren cada año en los mataderos, hacinados en espacios minúsculos y con recursos mínimos, sin apenas moverse ni ver la luz del sol hasta el momento del sacrificio. El aburrimiento y la depresión también amargan sus cortas vidas, transcurridas sobre suelos de rejilla y diseñados para que los humanos puedan limpiar los excrementos fácilmente mientras ellos soportan olores nauseabundos. La falta de ventilación y la acumulación de gérmenes provoca enfermedades e infecciones que los mata y, en muchos casos, les niegan atención veterinaria para ahorrar costes, o les administran antibióticos sin que nadie controle los efectos secundarios. Muchos cerdos jóvenes enferman y quedan inmóviles, incapaces de alimentarse, mientras otros los pisan. Los pollos y gallinas sufren situaciones parecidas y a menudo mueren violentamente o de hambre en los pasillos, lejos de la comida. Cuando estalla la epidemia, se realizan matanzas masivas, incluso de animales sanos y aunque la enfermedad sea curable, para ahorrar en tratamientos. Las vacas no corren mejor suerte, ya que son explotadas para el consumo de carne, cuero y leche, inseminadas artificialmente y separadas de sus crías al poco de nacer, lo que provoca traumas tanto a la madre como al ternero que, con frecuencia, es sacrificado después del parto. Y, en el mejor de los casos y aun si vivieran sin sufrimiento, su esperanza de vida es de tres a seis años, cuando podrían vivir entre quince y veinte.
Igual que el filósofo, Tokarczuk muestra en su libro que la ley no vela por el sufrimiento real de estas especies. No es casual que la protagonista de su novela padezca dolor físico constante, trasunto del dolor animal que observa a su alrededor y en el planeta, pues la normalización de las muertes de jabalíes y otros animales, víctimas de cazadores y granjas, se convierte en parte de la vida cotidiana. Pregunta cómo sería el mundo si los campos de concentración hubieran continuado y la gente los viera como algo normal. ¿Por qué es distinto con nuestros compañeros de vida? ¿Es posible que esas matanzas ocurran sin la menor reflexión o que el diálogo se limite a la filosofía y la teología? ¿Qué mundo es este en donde la norma consiste en matar y en provocar dolor? ¿No será que algo no funciona con nosotros?.
Precisamente, Tokarczuk aborda la religión y la falta de empatía de algunos creyentes hacia los animales cuando el cura de su novela, inspirado en el Génesis, argumenta que los cazadores colaboran en la obra de la creación divina, pues Dios ordenó a los primeros habitantes llenar la tierra y someterla. Idea que analiza Horta, pero también autores de siglos pasados como Tolstói.
En El primer peldaño. Y otros escritos sobre vegetarianismo (ed. Kairós), el autor ruso reflexiona sobre cómo el cambio del paganismo al cristianismo supuso una transformación moral. Mientras que el primero proponía una perfección finita y alcanzable —como la justicia platónica—, el segundo aspiraba a una perfección infinita basada en el amor. Esto implicaba que nadie podía considerarse plenamente virtuoso, ya que el mérito moral para un cristiano estaba en el proceso, en el esfuerzo constante por acercarse a ese ideal. De igual forma, continúa, nadie podría cambiar su vida en pos de la virtud sin renunciar a los lujos que dañan a quienes trabajan en condiciones miserables. Es sorprendente que el discurso de un autor del siglo XIX sea tan actual. Y, puesto que uno de los principales placeres de la vida es disfrutar de los sabores, añade, expone sus razones sobre por qué vivir moralmente implica cuestionar nuestros hábitos alimentarios.
Tolstói describe sus visitas al matadero de Tula tan vivamente que recuerda a los documentales actuales sobre sufrimiento animal en los momentos previos a la muerte. No imagino qué efectos tuvieron en él aquellas visitas. Ni imagino las impresiones que debieron de gravarse en su mente, decidido a ver por sí mismo lo que ocurría con los animales en las cámaras y a explicar a la sociedad de su tiempo cómo afectaba —como afecta hoy— la alimentación humana en nuestros compañeros no humanos. No podemos fingir que no sabemos todo esto, dijo.
Una de las afirmaciones que Horta deconstruye es la imposibilidad de vivir sin dañar a los animales, como insectos, ratas o aquellos que atropellamos accidentalmente en la carretera. Para Tolstói, el quinto mandamiento, no matarás, obliga a respetar la vida de los animales igual que las humanas. Argumenta que, aunque podamos causar muertes involuntarias, el objetivo de cualquier trabajo moral no consiste en alcanzar la perfección, sino en acercarse a ella.
Poco más de un siglo antes, Voltaire lamentaba que los animales fueran considerados máquinas desprovistas de inteligencia y sentimientos, como se recoge en Reflexiones vegetarianas (ed. Centellas). Resulta especialmente interesante, además de los cuentos desgarradores que narra, como Diálogo del Capón y la Pularda —inspirado en el sufrimiento de estos animales antes del sacrificio—, que el autor hable sobre la sintiencia, la capacidad de experimentar y vivenciar lo que nos sucede, una capacidad que, como señala Horta, poseen los animales y que debería primar sobre cualquier consideración acerca de si son inteligentes o no para respetar su vida.
Sobre los huesos de los muertos muestra que la sociedad percibe la defensa de los animales y la sensibilidad hacia su sufrimiento como locura o como un hecho intrascendente mientras se normaliza la violencia contra ellos. Tokarczuk concibe un mundo en el que incluso sus partes ínfimas están interconectadas extraordinariamente. Y coincide con Horta, Tolstói y Voltaire en que la ética no puede limitarse a los intereses o al bienestar de los humanos, sino que exige reconocer la sintiencia de los animales, cuestionar los hábitos que los dañan y protegerlos del sufrimiento o la amenaza.



