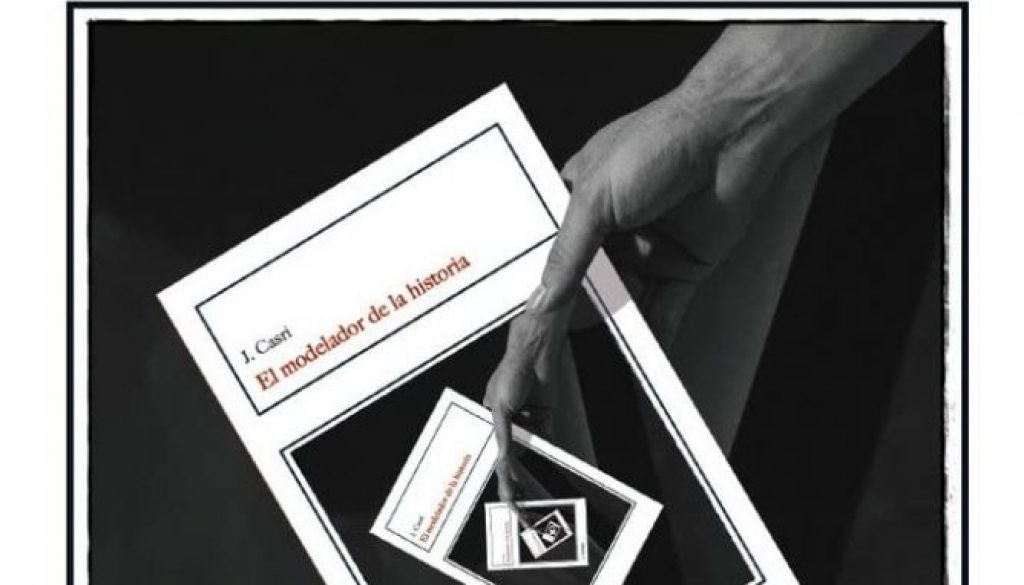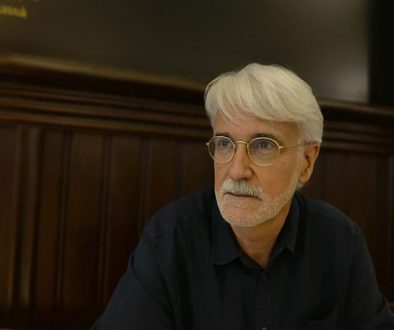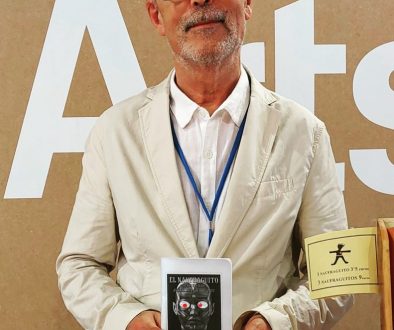Entrevista a J. Casri
Por Sol Mussons
Una comida hablando de literatura, un café americano, un cortado y casi tres cuartos de hora desentrañando las claves de uno de los libros que más me ha gustado en los últimos tiempos.
¿Cómo surge la idea de este libro y cuál es el germen?
El libro surge por varios motivos. El principal es cuál es el papel de la ficción hoy en día y qué posibilidades tiene. En el mundo contemporánEeo de hoy se ha desprestigiado la herencia de Cervantes, es decir, la ficción en sí y mi pregunta era ¿Por qué escribir? ¿Por qué contar historias y qué conocimientos nos proporcionan? El segundo sería la exploración de la dualidad entre verdad y mentira que existía cuando nació el germen, ya que ésta ha sido desde siempre la diferencia entre historia y ficción. El libro aúna ambas, es decir, arrastra la historia al mundo de la ficción e inserta la ficción en la realidad. Es en esta vorágine entre las tres donde surge un diálogo muy interesante.
El principio de incertidumbre, no solo el de Heisenberg, permea a lo largo de la novela. ¿Cómo lo relacionas con la literatura y la historia en el libro?
El principio de incertidumbre está en todas partes, en múltiples formas. Una es la ambigüedad vista como incertidumbre, pero a un nivel más de formulación: hay una sección del libro en la que se dice que la historia es una colección de hechos vistos desde un prisma concreto; cambias el prisma y tienes otro relato. No existen verdades absolutas cuando hablamos de historia; existen construcciones que hemos hecho para poder entender, para poder dotar de continuidad tanto a la noción de realidad como a la de historia.
¿Cuál es la relación entre cosmos y literatura? Aparece en todo el libro, pero me refiero en concreto a «Cada estrella tiene una historia que contar».
La gran virtud del hombre es poder mirar a las estrellas y ponerse a imaginar. Las hemos dotado de nombres mitológicos y de un eco que va más allá de ser simplemente cuerpos celestes: son cuerpos celestes que cuentan una historia humana. La metáfora es que hay tantas historias como estrellas.
Esto enlaza con otra frase del libro: «Hay muchas historias que contar y tenemos necesidad de nuevos mitos». ¿Han caducado los mitos de la cultura occidental?
Todos los mitos son producto de un contexto histórico y social. Muchas de las preocupaciones humanas no son diferentes hoy en día de las de hace cinco mil años, pero sí su contexto y su progresión histórica, así que seguramente es necesaria una reconstrucción para la gente de hoy, con las preocupaciones actuales y el bagaje histórico de nuestro tiempo.
Tu respuesta me lleva a preguntarte algo que no me había planteado. ¿Qué mitos reconstruirías?
¡Todos! Son relatos de violencia, dominación, horror, subyugación que forman parte de una realidad muy humana en su núcleo, pero el contexto para el que se crearon ya no es válido.
¿Cronos comiéndose a sus hijos? Éste aparece en la novela.
La relación paternofilial, algo muy humano. Cómo vemos a nuestros padres y cómo nos ven nuestros hijos. Continuidad y rivalidad, pero también estoy pensando, en la novela, en el sacrificio de una mujer. Hay que revisar los mitos y cómo se ha hablado de las mujeres a lo largo de la historia porque de ellos hemos heredado una problemática que persiste hoy día. Antígona, por ejemplo, no puede cumplir las dos leyes, la de los dioses y la de los hombres. Se le ha prohibido enterrar a su hermano, pero los dioses lo demandan. El contexto de guerra y subyugación de la mujer que viven en el fondo del mito subyacen todavía y hay que superarlo.
«La realidad siempre ha estado más cerca de la ficción que la propia ficción». ¿Antecede la ficción a la realidad?
Hay otra frase del libro que dice que “Todo lo que se ha hecho realidad ha sido soñado primero”. La realidad es una ficción. No vamos a entrar en neurociencia, pero lo que consideramos realidad es inabarcable así que la construimos de cierta manera, la convertimos en metáfora y para ello usamos técnicas narrativas.
¿Nuestro propio constructo?
Sí. Es completamente ficcional. Y creamos nuestro propio personaje.
¿Entonces ficción y realidad serían universos paralelos?
Creo más bien que están entrelazados. La primera parte del libro, que tiene pies de página*1, sugiere un juego al lector. La mayoría de novelas se rigen por el principio de verosimilitud, de apariencia de realidad. Los pies de página proponen lo contrario, acercar la realidad a la ficción. Todos los pies de página son verídicos, pero son estrambóticos muchas veces. La segunda parte no los necesita porque ambas se han fusionado en la incertidumbre y se ha destruido la noción de realidad.
Veo la novela como un viaje iniciático. Hay toques de Bolaño en Los detectives salvajes, de En la carretera de Kerouac, y todos los personajes van en busca del Santo Grial. El único que está haciendo el viaje de otra manera es J. porque hace el viaje de Ulises. Él vuelve a casa. ¿Es su viaje la vuelta a casa o la búsqueda del modelador?
Ambos. La noción de hogar está muy presente en el libro. J. anhela echar raíces, pero no es el mejor guardián de la memoria familiar. Cómo organizas la memoria, qué valor le das y hasta qué punto la memoria familiar ha de ser importante en tu propia existencia. Todo eso le lleva a encontrar una idea de hogar.
El camino es el viaje.
Es un tropo clásico. Por eso intenté buscar el cronotopo menos físico y temporal. De ahí el avión. Te lleva de A a B, pero estás en una burbuja. Es el anticamino al principio y el camino después.
«La literatura es lo que decretan críticos y académicos», dices. Es cierto, pero ¿qué debería ser la literatura si no?
No sé si tengo respuesta. Tengo fe en la literatura y me gustaría que pudiera cambiar el mundo. No creo que sea propiedad de una élite que se autoproclama su guardián. Lo mejor que le puede pasar a un libro es que sea de sus lectores.
Mi siguiente pregunta era quién es el dueño de la historia. (Risas)
En parte es mi novela porque la he escrito y porque nace de un yo, pero no es solo un eso, es un nosotros múltiple. Es el resultado de muchas influencias y enamoramientos literarios. Vivo en sociedad, en un mundo que es otro nosotros. Una novela solo tiene sentido cuando alguien la arma, juega con ella.
El análisis de Hamlet es brillante, me reía sola. También he visto a Donne, a Pinter, a Verne, a Kerouac, a Bolaño, a Orwell a Steinbeck… ¿Cuáles son tus referentes literarios?
¡Uf! ¿Cuánto tiempo tenemos? Empezaría por Virginia Woolf. Al Faro es mi novela preferida y veo en su personaje principal características de J. El ruido y la furia de Faulkner fue para mí un cambio de paradigma. Soy un apasionado de la obra de David Foster Wallace. Christine Brooke-Rose inspiró la parte del avión y el multilingüismo con Between que, por cierto, traduciré yo. En mi opinión es la gran escritora posmoderna. Pero si me remonto hacia atrás, el Tristam Shandy de Stern es otro referente, así como también la tradición coral que nace con El Quijote y las historias insertadas de Chaucer.
Siempre el nosotros.
No me había fijado. A lo mejor es una de las obsesiones ocultas que uno tiene. Tal vez el nosotros sea un acto político. Toda obra artística lo es, incluso las que huyen de ello. La novela intenta hablar de una parte de la vida contemporánea, de la necesidad de la ficción hoy en día en el mundo de la imagen, de los ciento cuarenta caracteres y de las fake news que no dejan espacio a la complejidad.
Haces muchos guiños al cine. Al León en invierno de Harvey, a Apocalypse Now. ¿Crees que El modelador de la historia es una novela visual, de toques cinematográficos?
Sí. Hay mucho cine y es una cuestión estilística. Donde me siento más cómodo es en narraciones en tiempo real que van fluyendo. Un plano secuencia, que es lo que acaba siendo la base de las estructuras narrativas que creo. Hago planos secuencia de seis mil palabras. Es el formato que me permite un desarrollo complejo, pero a la vez es estanco. Casi una burbuja.
Dices: «Si crees que algo termina es que no has prestado atención a la historia». ¿Hay segunda parte?
La siguiente novela será completamente distinta. La idea del Modelador es la búsqueda. La novela crea interconexiones entre varias cosas, como los elementos de física cuántica que mencionabas, y que reverberan en la novela de manera orgánica. La idea de los finales como inicios se repite y el final de la novela es la novela en sí.
¿Se desvió la novela en algún momento de tu plan original?
Constantemente. Lo que sí tenía claro es que había ciertos puntos por los que el argumento debía pasar, pero yo creo que la magia de la escritura sucede mientras estás escribiendo. Es ahí cuando toma forma y se abren nuevas posibilidades. Dicen que lo que separa a un gran artista pictórico de uno malo es la capacidad de reconocer los buenos accidentes y eso ocurre mientras estás trabajando. Hay hallazgos que suceden y otros son fruto de pruebas, de buscar hasta que encuentras lo que hace que todo cobre sentido. No considero que escribir sea sufrimiento, al contrario, es un proceso de exploración maravilloso. Veo las novelas como sistemas. Todo cumple una función que forma parte de ese sistema.
Una novela que se ideó en Londres, se empezó a escribir seriamente en París y se acabó en Barcelona. Una novela inconscientemente consciente de ser novela que le debe mucho a Stoppard. Una novela que rinde homenaje a sus influencias. Una novela que juega con la falsa autobiografía. Un viaje imprescindible que todos hacemos antes o después, el de la búsqueda y el de la vuelta a Ítaca. —LH